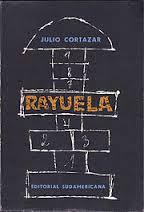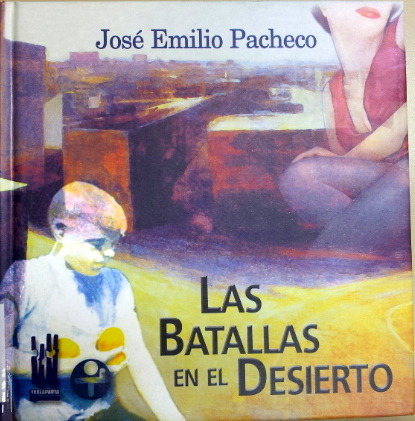
Jueves 18 de diciembre de 2014
En la tarde de ayer nos volvimos a reunir los participantes del Club de lectura Con mucho gusto, de la Universidad de Valladolid, con sede en la Biblioteca Reina Sofía, para comentar Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. La invitada que eligió y presentó este libro fue Carmen Morán, profesora de Literatura española de la Universidad de Valladolid, quien amablemente no sólo participó en el Club, sino que es la autora del texto que sigue.
Las batallas en el desierto
Las batallas en el desierto (1981), de José Emilio Pacheco, es un libro breve: apenas 60 páginas en la edición de Montesinos, y la cifra varía poco en otras ediciones. Es, también una historia sencilla, sin grandes pretensiones de originalidad: lo que cuenta –cómo un niño se enamora de la mamá de su mejor amigo— lo hemos leído u oído ya incontables veces. Sin embargo, constituye un fresco extraordinariamente intenso de una sociedad y una generación, y una reflexión a la vez conmovedora y terrible sobre la nostalgia y el efecto del paso del tiempo sobre los ideales.
Las palabras con las que se abre la evocación del narrador –un Carlos adulto sobre el que no sabemos apenas nada, como si en su vida lo único que hubiese tenido algún valor hubiese sido aquel lejano episodio infantil— aniquilan toda confianza en la memoria como fuente de un conocimiento digno de crédito: “Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquel?”. El año en cuestión, 1948, no se menciona en la novela; únicamente dos datos aludidos casi de pasada nos permiten deducirlo: la creación del Estado de Israel y el incendio de la ferretería La Sirena. Esta extraña combinación de acontecimientos (lo global, perdurable y recordado por todos, de una parte; lo local, inmediato y recordado solo por unos cuantos, de otra), da exacta idea de lo que es Las batallas en el desierto: la memoria de una historia absolutamente particular, íntima y anecdótica (el amor de Carlitos por Mariana), en el marco de una historia colectiva, la de México en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. El amor por Mariana es, en ese sentido, la metáfora de la esperanza de un México moderno y mejor, y a ambos les aguarda el mismo destino amargo: a Carlitos pretenden “curarle” de su amor con psiquiatras y curas, Mariana quizá muere, y el progreso prometido resulta ser una decepcionante pérdida de la identidad en favor de toda novedad llegada de los Estados Unidos. Y lo que es más grave aún: incluso el recuerdo de lo que fue (Mariana, Jim, el México de entonces) queda borrado, porque la memoria no basta para mantener el pasado con vida. El recuerdo es una mitificación, una idealización que obra por su cuenta, y cuando construimos nuestro presente sobre un episodio que tal vez solo sucedió en nuestra mente (Mariana, el México próspero que un día se llegó a vislumbrar), ese presente se levanta sobre unos cimientos que se desvanecen.
Pese a que los recuerdos son los de un niño mexicano de finales de los años 40, podrían ser los de un niño español de poco después (el desarrollismo se hizo esperar algo más en España): la madre ansiosa de electrodomésticos que alivien su trabajo en el hogar, los primeros productos en serie, el cine como escuela que compensa los efectos de una religión morbosa que, so pretexto de combatir los malos pensamientos, los induce (Carlitos sale del confesionario con el firme propósito de hacer todo lo que el cura le ha preguntado y él hasta ese momento ignoraba).
Como ocurre también en muchas otras novelas que recrean la misma franja temporal, en la literatura europea, española y norteamericana, la generación que madura al término de la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por la radical incomunicación con la generación precedente: Carlos representa la primera promoción de mexicanos que no libra ninguna guerra, y que vive en paz (una paz comprada al precio de la corrupción, como palmariamente se ve en el libro). Otro tanto podría decir en España la Andrea de Nada. Un abismo separa a estos protagonistas y narradores de sus progenitores, que son siempre vencedores o vencidos pero que necesitan de una guerra para dar sentido a sus existencias. Por eso las batallas en el desierto –las guerras de judíos y árabes reales, o las de los niños en el patio del colegio— no son alarmantes, pero sí lo es que Carlos se enamore de Mariana, pues la violencia forma parte de la vida cotidiana de los adultos, pero el amor –el más inocente: el de un niño cuya idea del deseo es aún difusa— es un auténtico acto de rebeldía.
Carmen Morán